¿Quiénes son las mujeres indígenas que defienden el territorio y la vida?
- Admin
- 28 ene 2021
- 14 Min. de lectura
Actualizado: 7 feb 2021

El cuerpo de las mujeres indígenas en Nuestra América ha sido históricamente territorio de conquista. Los colonizadores llegaron a apropiarse de todo y, en ese trance, trataron a los cuerpos femeninos como nada más que una extensión del territorio que llegaron a invadir: como algo que podían ostentar como suyo, que era parte de los tributos que se les debían rendir y que podían tratar de las peores formas que el patriarcado en Europa les había enseñado que se podía tratar a una mujer.
La historia de esta cobarde conquista es larga y, sin embargo, poco se sabe de las mujeres. Lo que sí sabemos es que antes también existieron formas de dominación que afectaron a las mujeres precolombinas; formas de patriarcado ancestral originario (como le llaman algunas feministas comunitarias) que fueron cómplices de la específica opresión del sexo femenino que trajo consigo el colonialismo, y que dieron como resultado algo que hoy sigue vigente: el entronque patriarcal.
No es aquí lugar para indagar al respecto, pero es importante tomarlo en cuenta cuando hablamos de las mujeres indígenas que hoy defienden el territorio. Particularmente en México, que es escenario tanto de un despojo territorial a mansalva, como de un patriarcado de alta intensidad que se ha ensañado con niñas y mujeres pobres, trabajadoras e indígenas. Por todo lo anterior consideramos que las mujeres indígenas son portadoras de un saber profundo de lo que implica defender el territorio. Una conciencia brillantísima que proviene de experimentar la conquista en sus propios cuerpos, y de haber experimentado previamente (por lo menos en muchas comunidades ancestrales) la opresión por parte de los hombres indígenas. Es así que, al luchar por el territorio, las mujeres indígenas no sólo defienden sus derechos y a la naturaleza, sino también a ese otro territorio que es su cuerpo. De esta forma, las mujeres indígenas nos enseñan que la palabra “territorio” entraña más que selvas, mares, campos y montañas. Territorio son también los cuerpos. Por eso ellas defienden, en toda la extensión de la palabra, la vida.
Por todo lo anterior es que estamos muy contentos de poder compartir el artículo de Gerardo Pérez Muñoz, ambientalista poblano que nos mandó la colaboración que presentamos a continuación. Esta recoge los testimonios de diversas mujeres indígenas que defienden el territorio y la vida en México, y nos parece muy importante difundirla íntegramente. Y es que si (como dicen los zapatistas) queremos lograr que nunca más exista un México sin nosotrxs, tenemos que luchar por visibilizar a los movimientos sociales y a las y los sujetos que los abanderan. Más aún a las mujeres indígenas, que son triplemente invisibilizadas.
Así pues, aquí una pequeña contribución a la causa.
Testimonios de mujeres indígenas defensoras de su territorio y la vida
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
Eduardo Galeano
¡Basta ya de mendigar justicia! Sra. Yesenia Martínez, madre de joven víctima de feminicidio
El pasado 5 de Septiembre se conmemoró el Día de las Mujeres Indígenas. A través del presente artículo, queremos hacerles un pequeño reconocimiento a mujeres poblanas en su mayoría indígenas, que han dedicado sus días, noches, desvelos y esfuerzos y su vida a la defensa de su cultura, de su territorio; a la defensa de los derechos humanos de las y los más pobres de este estado y país.
A todas ellas, mi reconocimiento y agradecimiento por su apoyo.
Griselda Tirado Evangelio, dirigente totonaca

Griselda Tirado Evangelio era una mujer espigada que a lo lejos se distinguía. Gricelda nació en 1967 en Huahuetla, Puebla. Fue cobardemente asesinada a las puertas de su domicilio una madrugada del 6 de agosto de 2003, hace 17 años. Crimen que nunca ha sido clara y debidamente aclarado y que deja más dudas que certezas.
El gobierno de Melquiades Morales llegó a mencionar que el crimen de Griselda fue un crimen "pasional", e incluso detuvieron y presentaron a un hombre y a una mujer como autores material e intelectuales del mismo.
Griselda fue defensora de los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo totonaco. Participó en la organización y conformación de la Organización Independiente Totonaca, organización de la que fue asesora hasta su muerte y al momento de su asesinato, era una fuerte carta para ocupar la presidencia municipal de su natal Huehuetla, Puebla.
Fue fundadora y asesora del Centro de Estudios Superiores Indígenas "Kgoyom". Centro que, hasta la fecha, continúa.
En junio de 2003 participó, junto con otros compañeros, en la realización del Primer Foro Estatal de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Xicotepec de Juárez, Puebla. En él reivindicó el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación.
El 25 de octubre de 1996 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, y estando al frente de la presidencia municipal de Huehuetla, el compañero Pedro Rodríguez Vega, el “Bando de policía y buen gobierno del municipio de Huehuetla”. En dicho bando se reconocía al municipio de Huehuetla como un municipio pluriétnico y pluricultural, pero también y quizá lo más importante, se reconocían a las lenguas Totonacas y castellana con el mismo estatus jurídico, es decir, eran lenguas oficiales en el territorio de Huehuetla. El bando se publicó prácticamente diez años antes de que se emitiera la Ley de Derechos Lingüísticos con su cauda de burocracia en el INALI.
Ha sido y es hasta ahora, si no me equivoco, el único municipio con dicho bando a pesar de que actualmente el gobierno del Estado y múltiples municipios con población indígena son gobernados por las fuerzas de la “izquierda y progresistas”.
En la elaboración y redacción del bando por supuesto que Griselda estuvo involucrada. Siempre se le veía con disposición de colaborar y trabajar y algo que me llamó la atención de ella, a pesar de estos logros, es que jamás la vi hacer aspaviento alguno de sus conocimientos o triunfos.
Participó como consejera electoral en dónde dio una gran batalla por hacer efectivo el derecho al voto de las comunidades indígenas y campesinas. En 2002 fue presienta de la Comisión Distrital II del IFE con cabecera en Zacatlán. Como consejera electoral luchó y pugnó por la plena ciudadanización de los procesos electorales y por documentar y denunciar los fraudes electorales, así como el uso inhumano e inescrupuloso de los programas sociales.
A diferencia de lo que regularmente se piensa, las defensoras de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios o el territorio, son personas preparadas académicamente, o bien, se preparan fuera de las aulas. En el caso de Griselda, ella estudió Derecho y su maestría en Ciencias políticas en la BUAP.
Concepción Hernández Méndez, la abogada del pueblo

Conchita, como coloquial y cariñosamente la conocemos, actualmente vive en Tehuacán. Lleva a cuestas con mucha dignidad y orgullo sus 72 años y su gran experiencia de la vida. Conchita procreó a dos hijos, una hija y un hijo que, dice "son mi orgullo, aunque también a veces mi dolor de cabeza." Inti y Martín, ambos también, comprometidos con la defensa del territorio, los derechos laborales y humanos y de la cultura. Inti es autora de la puesta en escena de la obra, “Los monólogos de la maquila" y Martín, cuando no está metido de defensor, es escritor (y buen escritor).
Conchita nació en Tehuacán y dice muy orgullosamente ser hija de migrantes oaxaqueños de la Mixteca.
En sus años mozos recorrió varias escuelas de la Universidad Autónoma de Puebla, entre otras, Derecho y Filosofía sin, dice, buen rendimiento en ellas, por estar embarazada y porque su cabeza no le daba para entender a Hegel ni a Spinoza. Terminó derecho sin pena ni gloria y decidió olvidar esos "aburridos estudios." Los pocos casos en los que intervino con tal de aprender le dejaron muy mal sabor de boca, como el hecho de embargar a algún deudor o echar de su vivienda a una familia cuyo jefe no podía pagar la renta o ayudar a liberar a gente de toda laya, como uno de sus paisanos que había quemado a su esposa.
Al no tener satisfacción alguna, Conchita se dedicó a la docencia un tiempo, desanimada al final de que a sus alumnos la lógica y la ética no les interesaban para nada. En aquella época, Conchita vivía en Puebla y trabajaba en Tlaxcala, se inscribió como alumna de antropología en la ENAH, yendo a clases a México todas las tardes. Al terminar este viacrucis y sacrificio, solicitó trabajo y terminó yéndose a trabajar a Las Margaritas Chiapas, al Centro Coordinador Indigenista. Menciona que lo rico de ese tiempo fue que conoció la vida real de las comunidades, el sufrimiento de los refugiados guatemaltecos y, sobre todo, las injusticias de que eran víctima los tojolabales, así que ahí se "reconcilio" con el derecho y pensó que podía dar a conocer a la gente sus derechos y defenderla.
De las Margaritas fue a dar a Huayacocotla, Veracruz, donde la condujo un compañero del Centro Coordinador Indigenista.
Huaya fue para ella otra realidad; una sierra húmeda, lluviosa, todo el tiempo, fría, inhóspita. Pero ahí había que estar pues había una banda de ladrones de ganado que también asesinaba a muchas de sus víctimas. En Huaya estaban también dos amigos que habían estado en Chiapas y ellos, más el sacerdote de esta parroquia y los jesuitas que tenían a su cargo la radiodifusora, decidieron que documentar todos los casos de violencia delincuencial que habían hecho que se desplazaran de sus comunidades unas docenas de personas, otomíes la mayoría. Así que ahí emprendió un caminar por infinitos y enormes cerros lluviosos para ir al encuentro de los otomíes y también mestizos campesinos que tantas desgracias sufrían, como un señor, relata Conchita, de apellido Guzmán, al que una noche le robaron todas sus cabezas de ganado: 24 en total. Las comunidades de este sur de la huasteca de Veracruz tenían pocos habitantes, no tenían más caminos que las brechas que recorrían a pie o a caballo; para ir a Huaya que es la cabecera distrital, debían caminar unas 12 horas, así que muchas personas se aguantaban los atropellos. Con todas las dificultades y el apoyo del director de Centro Coordinador, que fue uno de sus compañeros que estuvo antes en Chiapas, éste de nombre Francisco Pancardo Escudero, pudieron contar con un camión de redilas para viajar a la capital del estado, Xalapa, para ir a denunciar a los maleantes que a veces en un día mataban a dos personas o más. Luego de tres años, ya convencido el gobierno de estado de la necesidad de actuar, fue capturado y sometido a proceso el jefe de la banda, condenado a no tantos años de prisión, pero él, sus familiares y sus cómplices, tuvieron que dejar en paz a las comunidades. Las tierras de estas personas, que eran ejidales, estaban acaparadas por unos cuantos que habían convertido a los otomíes en simples peones de ellos.
Ahí empezamos otra lucha por la recuperación de tierras en un país cuya burocracia agraria había dejó sin ejecutar cientos de mandamientos gubernamentales de dotación o restitución, mismos que no habían llegado a materializarse en la entrega de las tierras. Se dedicó con su equipo y una amiga de Xalapa, la licenciada Rosario Huerta Lara, a gestionar el cumplimiento de la Resolución Presidencial del ejido Amaxac. Resolución dictada en 1934, pendiente de cumplirse a fines de los años 80. Logró, no sola desde luego, que se hiciera esa entrega de tierras en el año 1991. El gobierno del Estado de Veracruz participó en pagarle a los acaparadores los terrenos usurpados para restituírselos a los otomíes. “Para mí, esto fue un gran logro de mi vida”, dice Conchita. Un testimonio quedó en el documental La Abogada del Pueblo. En sus largo y ancho caminar por veredas, cerros y arroyos, Conchita se dio tiempo para aprender las lenguas nahua y ñhañhu.
En 2016, el cineasta Alan Villarreal estrena el documental la Abogada del Pueblo, como un justo reconocimiento a la gran labor de Conchita y su trabajo, y en especial a su lucha en la defensa del indígena Zózimo Hernández Ramírez.
Doña Enedina Rosas Vélez, presa política de Moreno Valle

“Ellos, los licenciados, no piensan en la gente. No les interesan los niños. No comprenden a la gente mexicana. Sólo ven por sus negociazos y creen que con dinero todo lo pueden conseguir.”
“Si voy a salir de aquí será con la frente en alto”.
Doña Enedina, a sus casi 64 años, parece un roble. Es una mujer muy bien plantada en la tierra. Mujer de pocas y directas palabras. Pocas veces se da la licencia de reír, sin embargo, tiene un rostro dulce y transmite paz y firmeza.
Doña Enedina nació en la comunidad nahua-campesina de San Felipe Xonaxayucan, municipio de Atlixco, Puebla.
Estudio hasta el tercer año de primaria y desde que tiene uso de razón se ha dedicado a las labores del campo, sembrando y cosechando maíz, chile, frijol y alfalfa. Enedina Rosas es viuda desde los 40 años. Sola sacó adelante a su familia.
Durante el gobierno del déspota Rafael Moreno Valle, Doña Enedina le tocó la suerte (quizá muy mala suerte) de ser la presidenta del comisariado ejidal de Xonaxayucan. Cuenta que desde el año 2012 se escuchaban rumores de que por sus comunidades iba a pasar algo, sin saber a ciencia que era ese algo.
El acoso. Cuenta que primeramente los licenciados de la CFE fueron a su casa y querían que les firmara unos papeles, autorizando que hicieran sus obras en el ejido. A lo que ella les contestó que “no tenía facultad para autorizar nada, pues por ley la asamblea ejidal tiene que aprobarlo.”
Cuenta, con una voz pausada pero firme, que una vez la llevaron a Casa Aguayo y en otras ocasiones, a las oficinas de la Procuraduría Agraria para presionarla a firmar. “Y dale y dale con que firme el permiso.”
El domingo seis de abril del 2014, y después de salir de una asamblea de Comisariados Ejidales que se llevó a cabo en San José Teruel, en medio del campo, Doña Enedina se vio rodeada por policías fuertemente armados como si fuera una persona peligrosa, fue detenida. Iniciaba el viacrucis de las y los defensores de la tierra y el territorio a manos del Judas que gobernaba Puebla. Dice Doña Enedina que la aprehendieron “peor que a un delincuente”.
Los delitos que le imputaron a Doña Enedina, gracias a la orden girada por el juez de Atlixco Elmo Mayoral, fueron: obstrucción a la construcción de obra pública y el presunto robo de dos celulares, denunciado por uno de los empleados de la compañía constructora Bonatti. Éste último cargo, un verdadero absurdo y un atentado a la inteligencia.
Es importante mencionar que el ejido de Xonaxayucan está ubicado dentro del perímetro de la zona de riesgo volcán, y está en las faldas del Popocatépetl. Eran los tiempos de la borrachera neoliberal, de vino y rosas y el derroche de la corrupción del gobierno de Peña Nieto y su Pacto por México y sus reformas estructurales. Felices, los gobernadores de Puebla y Morelos: Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez y por supuesto, el ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza.
En su estancia en la cárcel siempre se mantuvo de pie y firme, pensando que “si voy a salir de aquí será con la frente en alto” y también pensando que “mientras no me maten, yo estaré bien”.
Cuenta su hija Lucina y la propia Doña Enedina, que en la cárcel empezó a tener una grave y profunda depresión, misma que no fue atendida y que duró un poco más de un año para desvanecerse.
Actualmente, Doña Enedina ha vuelto a sus quehaceres de siempre, a sus labores del campo, pero con la firmeza de que volvería a defender su territorio, su comunidad.
Doña Claudia Rojas Hernández, la mujer que venció al gober precioso y a OHL

Doña Claudia nació y creció en la comunidad nahua del vecino estado de Tlaxcala, es específico, en la comunidad d Tlaltepango, Tlaxcala. Y es hablante del nahua.
Estudió en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Puebla y por diversos motivos no pudo terminar su carrera. Su vida estaba en otra parte.
Doña Claudia menciona que el lugar geográfico y social en que nació le dio la oportunidad de mirar los problemas sociales desde abajo, pues desde sus años de juventud, su posición siempre fue de lucha por los derechos de la “clase baja.” Su mayor participación social se dio por un periodo de 6 a 7 años, iniciando en el 2008 y duro hasta el 2015 aproximadamente. Lo anterior fue a consecuencia de cuando la empresa constructora española OHL pretendió la construcción de un magno proyecto, que incluía autopista y centros comerciales. Proyecto que fue aprobado por el entonces gobernador de puebla y hoy prófugo de la justicia, Mario Marín Torres, el cual le dio a la empresa OHL la concesión de los derechos exclusivos de construcción y operación por un periodo de 30 años.
Dicha autopista consistía, entre otras cosas, pasar por más de 30 comunidades rural de alta y muy alta marginación de la zona norte de Puebla y la zona sur de Tlaxcala, afectando terrenos de cultivo, zonas verdes y mantos acuíferos de la zona.
Dicho proyecto obligó a los vecinos y ciudadanos a crear una organización denominada Frente de pueblos en defensa de la tierra y agua región Malinche, conformado por un buen número de hombres y mujeres dueños de las tierras presuntamente afectadas, destacando la participación de las mujeres mayormente Indígenas, campesinas, amas de casa, con un nivel educativo bajo pero con la sabiduría de siglos transmitida de generación en generación y sabedoras de la importancia de defender la tierra y el agua.
Durante los años de lucha que fueron constantes y agotadores, buscaron siempre y recibieron la ayuda de diferentes organizaciones sociales, universitarias, así como personas con experiencia en la defensa del territorio.
En la lucha se enfrentaron a diversos obstáculos físicos y morales de parte del gobierno y la empresa española interesa en realizar dicho proyecto.
Sufrieron acoso, mentiras, persecución, amenazas de muerte, extorción de los líderes del movimiento, así como de familias afectadas con la promesa de un pago mayor al originalmente presentado (cuyo pago era de 3 pesos por metro cuadrado de tierra). Doña Claudia destaca un evento en particular que se suscitó mientras se encontraba al frente de las decisiones del movimiento. La detonación de un artefacto explosivo al frente de su domicilio. Artefacto que atento contra la integridad física de varias personas, debido a que se trata de una tienda de abarrotes comunitaria.
Actualmente Doña Claudia se encuentra trabajando de la mano de diversas mujeres campesinas, y con el apoyo de la Facultad de Economía de la BUAP y del IPN, en un proyecto agroecológico en terrenos que ocuparía dicha autopista, con la finalidad de seguir defendiendo y cuidando la tierra buscando la soberanía alimentaria, para tratar de salir del sistema dominante del depredador consumo capitalista.
Doña Claudia y su compañero David, han sido y son miembros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y participaron en algunas audiencias durante el Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México.
Menciona que tiene la mejor disposición de transmitir los conocimientos adquiridos, a comunidades, mujeres, hombres y todo aquel interesado en cuidar y defender la tierra y el agua, con el fin de buscar una vida digna para todos.
Doña Elia Tamayo, el rostro de coraje y la dignidad

Doña Elia Tamayo es una mujer menuda, de ocupación campesina, oriunda de una comunidad de origen nahua, San Bernardino Chalchihuapan. Casi siempre se le ve con una expresión y rostro adusto, duro; pocas veces se da el lujo de sonreír. No es para menos pues como se recordará, hace seis años su hijo de trece años de nombre José Luis Alberto Tehuatlie fue asesinado por una bala de goma durante la represión del gobierno del estado contra los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. Fue el tiempo del represor y megalómano Moreno Valle y la aplicación de la Ley Bala. Desde entonces, la vida de Doña Elia ha cambiado y se ha convertido, sin saberlo o decirlo, en una defensora de derechos humanos, en especial, de los derechos de los niños.
Actualmente Doña Elia espera que se reabra el caso y se castigue a los culpables de la muerte de José Luis: Víctor Carrancá B., ex Fiscal del Estado, y Facundo Rosas, ex Secretario de Seguridad Pública. Pero Doña Elia también está esperando que se disculpen con ella aquellos periodistas que la ofendieron y se prestaron a difundir la versión ridícula de que al niño lo había matado un cohetón. ¿Cuándo le pedirán perdón a Doña Elia?
Las mujeres de Cuaxicala, y su lucha contra el gasoducto.
El 11 de noviembre de 2012, un grupo de mujeres de la comunidad nahua de Cuaxicala, Huauchinango, Pue. estaban en sus quehaceres dominicales, cuando escucharon y se dieron cuenta que trabajadores de la empresa Gasomex Warner Field Servicies le estaban dando continuidad a los trabajos sobre el trazo que cruzaría la tubería del gasoducto Tuxpan-Atotonilco. Los trabajadores hicieron una zanja en el lugar menos indicado y en un lugar sagrado y ceremonial en el cual se llevaba a cabo el “sempantli”, la ofrenda a la madre tierra.
Un grupo de mujeres de la comunidad, encabezadas por Irene Marcial García y María Eugenia Hernández, con machete en mano, defendieron su centro ceremonial hasta hacer retroceder a los trabajadores y sus agresivas retroexcavadoras.
En voz de ellas, mencionaron que “la empresa no nos respeta, ellos están violando la ley. Antes éramos unos mudos, teníamos miedo de hablar con los que tienen dinero o que están en las oficinas y usan corbatas, pero ahora les pedimos respeto para nuestro cerro, que no nos perjudiquen”.
Contraste
El pasado el 5 de septiembre, Día de las Mujeres Indígenas, la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Huauchinango, Puebla, María Eugenia Espinoza Téllez, en un acto conmemorativo llevado a cabo en la Casa de la Cultura del municipio, mencionó lo siguiente: “Qué bueno que llegaron los españoles (…) porque nos permitieron el mestizaje”.
Lo anterior nos habla de la prevalencia en amplios sectores sociales tanto a nivel local, regional, estatal y nacional de la mentalidad colonizadora que tenemos, en especial, del llamado colonialismo interno. Pero también nos alerta sobre el fracaso de la política indigenista integracionista, de la educación indígena y la política cultural dirigida a las comunidades indígenas y a los sectores populares, pero también del fracaso de los sectores académicos universitarios y el innegable triunfo de los modelos estéticos y sociales promovidos por los medios de comunicación, en particular, de la televisión y la radio. Es el reconocimiento de la pigmentocracia que han dominado las élites políticas, económicas, sociales, académicas y culturales.
Ante hechos así, cabe preguntarse, ¿para qué sirven encuestas como la ENADIS 2018 en la cual se señala que Puebla ocupa el primer lugar en términos de discriminación si no se van a tomar en cuenta los resultados y mucho menos se van a elaborar y llevar a cabo políticas públicas que contrarresten este flagelo y problema social?
Autor:
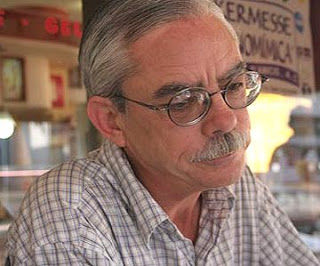
Gerardo Pérez Muñoz, ambientalista poblano.






Comentarios